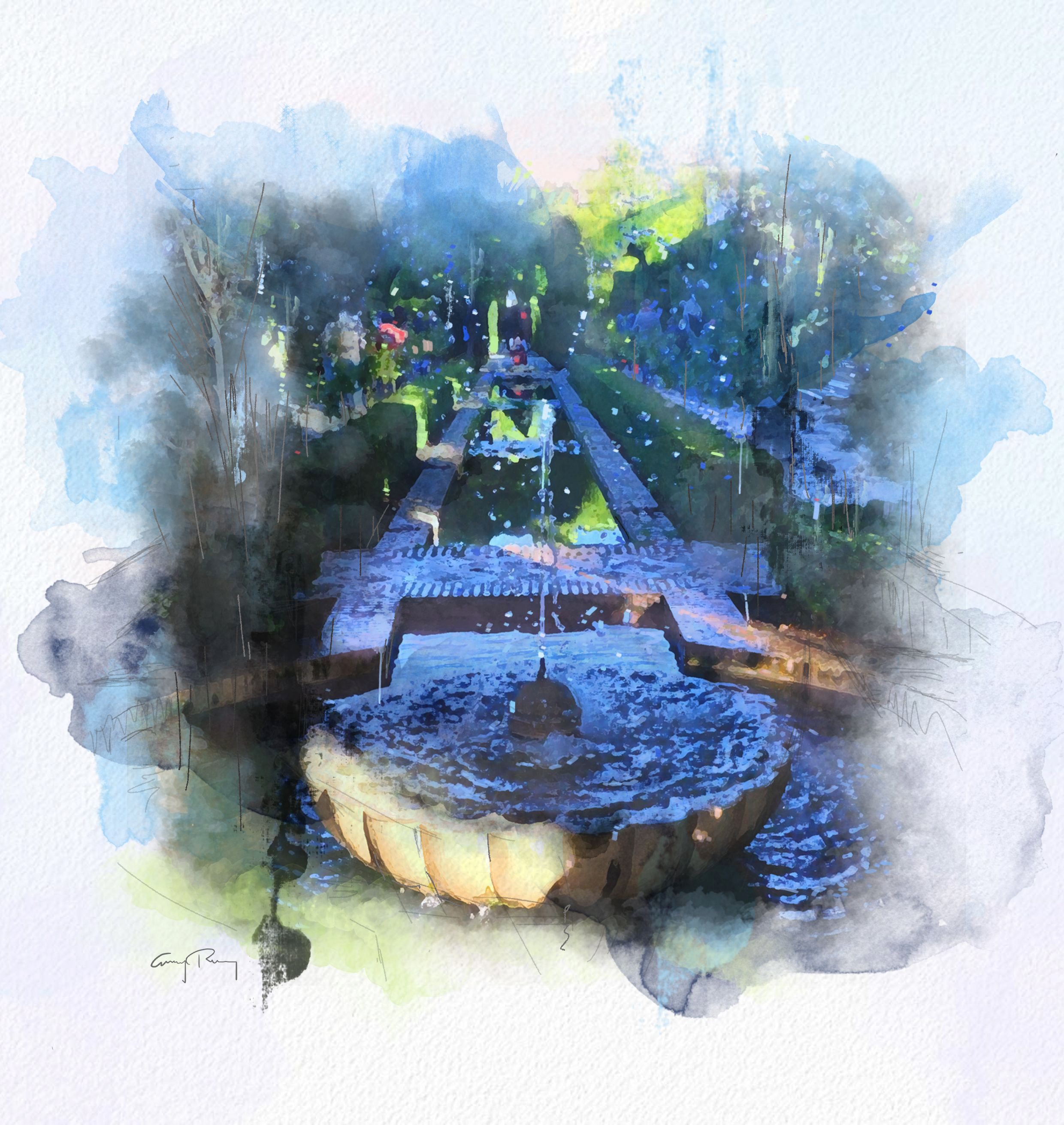De como Carmencita fue a ver las luces de la ciudad
Carmencita anhela su viaje a la capital con su abuela para reunirse con su madre en el día del Corpus. Su alegría y la complicidad familiar crean un día lleno de amor y esperanza.
Desde que Carmencita se enteró no hacía más que contar los días que faltaban. Su abuela iba a llevarla a la capital a ver a su madre. Y con un poco de suerte, vería las luces que iluminaban la ciudad..
Sería para el Corpus, para el Día del Señor. A su madre le habían dado el día de descanso y lo pasarían juntas. Y hasta estrenaría su vestido nuevo y con zapatos y todo.
La madre de la niña trabajaba como servicio interno en la casa de Doña Tula, la hermana menor de don Ceferino, una mujer menuda con una más que aparente mala salud de hierro. Tenía su residencia en un piso grande de la zona más pudiente de la capital.
Sus tareas estaban destinadas al servicio doméstico y comprendían la limpieza de la vivienda por la mañana y la comida al mediodía. Por la tarde, plancha, costura y preparar la cena. Dormía en una habitación de dimensiones no muy amplias pero confortable, junto a la zona de la cocina y el lavadero.
Doña Tula estaba muy contenta con ella porque Matilde era muy hacendosa y muy discreta. Sabía estar. Sin duda, Don Ceferino tuvo mucho que ver en la contratación de la mujer como asistenta del hogar. Además de Matilde, una muchacha, mucho más joven, apenas contaba con dieciséis años, hacía las labores de ayuda de la asistenta. Esto comprendía ir a la compra, limpiar las zonas menos delicadas y hacer todo lo que Matilde le encomendase. La muchacha no estaba interna. Venía de un pueblo cercano con las primeras horas del día y se marchaba bien entrada la noche.
Algunas tardes, Matilde disponía de algunas horas libres que aprovechaba para dar un paseo por la ciudad o, cuando podía ser o era necesario, hacer algunas compras para la familia.
Cada quince días, Matilde volvía al pueblo en el último bus del sábado para pasar el domingo con la familia. El lunes, muy de madrugada, volvía a la ciudad. Este trabajo le aportaba un jornal que le venía muy bien a la familia. Su marido y su hijo trabajaban también en las tierras de Don Ceferino y la abuela se hacía cargo de la niña por lo que Matilde tenía la esperanza de que Carmencita pudiese ser algún día alguien en la vida. Soñaba con que fuese maestra.
`”Mi hija, maestra de escuela” solía pensar a menudo y en silencio. “Maestra”.
A Carmencita le fascinaban las luces desde que escuchó a su primo Toño relatar como eran las luces de navidad en la gran ciudad ya que le pilló haciendo el servicio militar en Barcelona y los días de descanso paseaba junto a otros reclutas por las ramblas impresionados ante tanto colorido.
Era estática, muda, sin más función que la de alumbrar el cruce de la calle hasta el amanecer.
A veces, con las claras del día, Carmencita de despertaba con el trajín de los labradores que iban al campo. Entonces se sentaba en el filo de la cama, apoyaba la cabeza en la ventana y observaba la timidez de la pequeña farola que alumbraba la esquina de la calle. Era estática, muda, sin más función que la de alumbrar el cruce de la calle hasta el amanecer ya que las otras farolas eran apagadas a la hora en la que la gente de bien debe irse a dormir.
El consistorio economizaba de esa manera. Sólo dejaba algunas farolas encendidas que solían coincidir con algún cruce o lugar estratégico como el ayuntamiento y, por supuesto, la casa de algún que otro “señorico” del pueblo. El resto eran apagadas poco después del toque de las once de la noche en el reloj del campanario de la Iglesia.
Carmencita se quedaba embobada mirando la luz; podía percibir el pequeño destello que emitía aquella bombilla incandescente.
Cuando empezaba a oír las primeras señales de vida en la casa, la niña volvía a su cama, se arropaba y soñaba con las luces, esas luces mágicas que formaban mil y una figuras parpadeantes.
-Carmencitaaaa, ¿quieres bajar ya? Que se te echa la hora encima. Cuando se trataba de madrugar para ir al colegio, Carmencita tenía el sueño muy profundo. Le pesaban los desvelos que a veces pasaba viendo la farola.
En la cocina se encontró un tazón de leche caliente migado con sopas de pan de ayer. A la niña le encantaba.
-Que alegría verte comer hija, – le decía la abuela cada vez que la observaba cucharada tras cucharada.
-Anda que si hubiese pillado yo ese tazón de leche con tu edad. A veces os quejáis de vicio. No sabéis lo que tenéis. Pero hija, no comas tan deprisa, ve más despacio que no te lo va a quitar nadie.
Cuando se trataba de comer y la comida era de su agrado, la niña no comía, devoraba.
-No sé donde metes la comida con ese cuerpecillo que tienes. Claro, estás todo el día bregando de aquí para allá pues no te luce nada, hija. Anda, termina que nos vamos.
La abuela solía acompañar a la niña al colegio. No estaba lejos pero aprovechaba la ocasión y ya hacía algún que otro recado antes de ponerse con las tareas de la casa.
– Toma, mete el bocadillo en la cartera. Hoy llevas salchichón con mantequilla, de la parte de la tetilla, como a ti te gusta.
La niña hizo lo que la abuela le dijo. Se colocó la cartera en la espalda y antes de salir, la abuela le dio el último repaso a la vestimenta.
– A ver, vuélvete que yo te vea. Pero que guapa va mi niña… y que cuerpecillo tiene ya, – le decía mientras le daba un ultimo arreglo a las coletas.
A Carmencita le gustaba que su abuela la piropeara. Le hacía sentir bien. Y es que no hay nada más reconfortante que las palabras de una abuela y, mucho más, si las de la madre no están cerca.
Camino del colegio, van apareciendo chiquillos por la calle. Unos medio dormidos y otros jugando.
Carmencita se soltó de la abuela y se fue junto a su amiga Pepi que llegaba por la calle de al lado. Era su mejor amiga y su mejor confidente. Pasaban las tardes en la plaza y cuando no había juegos, se sentaban en los trancos de la iglesia cuchicheando sus cosas.
Su abuela, cada vez que pasaba por allí y las veía sentadas solía decir:
“Con lo que tengo yo de revistas para aprender a bordar…”
o
“No quieras caballo blanco ni mujer que se sienta en un tranco”.
Sin duda la abuela relacionaba el ocio femenino con el poco decoro y la falta de respeto. A los niños los dejaba jugar a su libre albedrío porque los niños tenían que jugar y eran eso, niños; pero con las niñas era diferente. Debían estar ya preparándose para ser mujeres como Dios manda y eso de que se sentasen en un tranco como que no estaba bien visto.
-La Juana estaba todo el día sentada en el tranco de la puerta de su casa y mirad como ha acabado, -le decía en tono amenazante a las niñas.
En la plaza fue donde Carmencita le contó a su amiga que mañana temprano se iba a la capital con su abuela a pasar el día con su madre. Que verían la procesión del Corpus y que estarían toda la tarde paseando. Como el regreso lo hacían con Paco “el cosario”, lo más probable es que pudiese ver las ciudad iluminada con las bombillas de colores de las fiestas del Corpus.
“El cosario” era esa persona que llevaba pasajeros o encargos de un pueblo a otro o a la ciudad. Paco comenzó con un carro y una mula pero a base de mucho trabajo y esfuerzo las cosas le empezaron a ir bien por lo que pudo comprar su primer coche, un Seat 1500 “modelo ranchera” blanco, donde podía transportar hasta 6 personas además de la gran capacidad del maletero que podía hacer de carga extra para los encargos. Los equipajes, maletas y paquetes de gran tamaño los acomodaba en la baca que el mismo había reforzado.
Era muy común en el pueblo que Paco diese un viaje por la mañana a la capital con su vehículo cargado de pasajeros. Gente que iba al médico, a trabajar, a arreglar papeles o cualquier otro menester. El regreso a mediodía lo hacía, a veces con las mismas personas, y otras, con personas diferentes ya que algunos se quedaban en la capital todo el día y otros iban a la estación porque se iban de viaje, la mayoría en busca de una vida mejor.
Una vez descargaba a los pasajeros, aprovechaba para coger su “carpetilla” azul con las gomas desgastadas de tanto uso y sacar la engrosada lista de recados que los vecinos y vecinas le encargaban ya que en el pueblo no había. Desde herramientas y útiles de labranza hasta ropa, pasando incluso por alimentos y algún que otro medicamento que Don Manuel no tuviese en la botica del pueblo. De todo, Paco servía cualquier cosa que en el pueblo pudiesen necesitar por una módica cantidad de dinero a modo de comisión.
Los regresos al pueblo solía hacerlos cargados de todo tipo de productos. Por la tarde, Paco volvía a hacer la ruta nada más después de comer. Entonces la mayoría de los clientes eran vecinos que iban al hospital para visitar a algún familiar que estaba ingresado y otros que por la noche cogerían el tren. También aprovechaba el momento vespertino para recoger esos encargos que había dejado por la mañana y que, debido a su complejidad, se los prepararían para por la tarde.
El regreso, casi siempre lo hacía bien entrada la noche. Algunos pasajeros debían esperar hasta más de dos horas en el punto estratégico que Paco les indicaba para regresar al pueblo que casi siempre era en la estación de tren.
II
Las seis de la madrugada. El día se presenta soleado con el cielo tan raso como un pandero. Las campanas del reloj de la iglesia dan con la solemnidad de costumbre sus rigurosos seis toques anunciando el alba. Como un rayo, a modo de complemento, suenan los ladridos del Canelo.
El Canelo era un perro con un pedigrí perdido hace más de mil cruces. Tenía la facilidad de olisquear cualquier modo de viva que se acercase a treinta metros a la redonda. Da igual que fuese una persona, un gato, un perro o un simple pájaro. Siempre ladraba. Tenía el pelaje de un ocre anaranjado, por lo que de ahí le venía el nombre. El pobre contaba ya con una edad más que considerable, lo que sin duda le daba cierta benevolencia por parte del vecindario. No así de la chiquillería que entre una de sus múltiples distracciones estaba la de pasar repetidas veces para intentar engañar al instinto del pobre animal. El reto consistía en acercarse, lo más cerca posible, sin que se percatase y una vez en el portón del patio de la vivienda provocar un estruendo para que el perro arrancase a ladrar como un loco.
Carmela subió las escaleras. Como única luz tenía la que provenía de la cocinilla y que se colaba por el hueco. Abrió la puerta y se encontró a Carmencita profundamente dormida. Le costó despertarla.
La niña había estado toda la noche en vela. La idea del viaje a la capital la tenía obsesionada y sólo un poco antes de levantarse, ya casi sin querer, coincidiendo con los primeros albores, pudo conciliar el sueño.
Varias veces tocó la abuela sin éxito, el hombro de la niña. La poca luz que entraba por la ventana se reflejó en los ojos de Carmencita que, al abrirlos, se llenaron de alegría. Era Jueves, Jueves, el Día del Señor. El Corpus, el día que iba a la capital. Vería a su madre, pasearían por esas calles grandes y llenas de gente observando los escaparates de las tiendas y vería las luces. Esas luces que adornan la ciudad en las noches de Corpus.
Ataviada con su vestido celeste de raso, con su “rebequilla” blanca de punto inglés que su abuela le había confeccionado en casa de la vecina donde cada tarde se reunían algunas mujeres para hacer punto. Estrenaba unos lustrados y relucientes zapatitos negros de charol abrochados en el último agujero de la hebilla porque le estaban algo grandes y unos calcetines blancos de punto calado que le llegaban hasta la rodilla. Para la ocasión, la abuela había peinado a la niña con una coleta cuidadosamente elaborada en la que lucía unos lazos a modo de tirabuzones.
Carmencita estaba aferrada a la mano de su abuela. Tenía sueño e inquietud a partes iguales. Esperaban el autobús de línea que los llevaría a la capital. En la otra mano, Carmela llevaba una cesta de mimbre. En ella había puesto cuidadosamente varias cosas para su hija. Un poco de comida, un jabón “de olor” y dos tarros de conserva de tomate.
La abuela no hacía más que mirar a la niña. Le atusaba una y otra vez el pelo ajustándole la coleta.
– Pero que “garbosa” es mi niña. Vas haciendo “raya” hija. – repetía cansinamente Carmela.
Ir “haciendo raya” era una forma de decir que la persona receptora de tal calificativo iba por la vida dejando una estela, “una raya” de alegría, garbo y glamour digno de la más elegante actriz de Hollywood.
En la parada del bus había varias personas, que iban saludando cortésmente conforme iban llegando.
Por la cuesta se escucha el rugido del motor perkins del autobús marca EBRO. Era blanco con una raya ancha verde. Llevaba una humareda negra provocada por el esfuerzo y la marcha reductora. En la baca iban acomodadas unas maletas, cuatro pudo contar la niña, junto a dos sacos de arpillera.
– Abuela, yo me quiero sentar al lado del cristal.
– A ver si tenemos suerte, Carmencita, que de estas cosas nunca se sabe.
Era muy de la abuela dejar siempre planear la sombra de la duda por si por un casual no pudiese ser lo que uno quería, aunque de sobra sabía que seguramente podría disfrutar del codiciado asiento.
Es curioso. La de veces que Carmencita había visto llegar y partir el bus de línea y nunca se había subido. Incluso había corrido detrás de él cuando partía. Pero de su puerta no había pasado.
Lo primero que le llamo la atención fue el olor. Ese olor del “escai” de los asientos mezclado a partes iguales con el olor a vómito junto a las historias diarias cargadas de sueños, esperanzas y rutinas de los pasajeros anónimos que habitualmente viajaban en él.
– Buenos días Braulio. – Vamos a la capital – dijo Carmela-.
Si por el motivo que fuese, alguien no podía hacer frente al coste del viaje, Braulio tenía el arte de mirar para otro lado haciendo con la mano izquierda el ademán de que pasase…
Braulio era el conductor. Tenía cara de bonachón. Era “rechoncho” de cuerpo con una incipiente calvicie y un abundante y poblado bigote negro, lo que le daba más aspecto aún de más bonachón, si cabe. También era de espíritu afable y comprensivo, muy poco dado en los conductores de autobuses de la época. Si por el motivo que fuese, alguien no podía hacer frente al coste del viaje, Braulio tenía el arte de mirar para otro lado haciendo con la mano izquierda el ademán de que pasase. El beneficiario de tal caridad pasaba con la cara algo avergonzada pero en la mirada se le podía leer la gratitud y el compromiso de hacer frente a la deuda en cuando pudiese ser.
– Buenos días Carmela. ¿Pero esta niña tan guapa quien es? – dice Braulio con exagerado asombro acercando la cabeza a la niña.
– Mi nieta Carmencita. – Dijo con exagerado orgullo la abuela -. La chica de mi Matilde. Vamos a la capital a pasar el día con ella aprovechando que es el Día del Señor. ¿Verdad que es muy guapa?
– Guapísima. Más que la abuela. ¡¡¡Donde va a parar!!! – Dice el conductor mientras lanza una mirada cómplice a la niña.
– ¿Tu crees que tendremos posibilidad de coger un asiento con ventanilla? Es que Carmencita quiere ir viendo el paisaje.
– Claro que si. Siempre guardamos un sitio preferente para nuestros más distinguidos pasajeros y tratándose de una niña tan “bonica” …
Estaba claro que entre la abuela y Braulio había una complicidad superlativa para agradar a la niña.
Entonces Braulio se levantó de su asiento y se giró. En la primera fila había sentado un vecino que venía del pueblo de abajo.
– Lo siento, pero debe usted ceder este asiento a la señorita. Es una princesa y debe ser bien atendida, – dijo el conductor al pasajero.
El hombre, de gesto tosco, tenía un cigarro encendido cerca de la comisura de los labios. Vaciló un momento, miró a la niña y asintió con la cabeza.
– ¡Como no!. De todas formas, a mi no me gusta ir sentado tan cerca del cristal.
– Valiente excusa has puesto, – dijo Braulio soltando una carcajada y desenmascarando la farsa.
– Adelante señorita. Su asiento preferente le espera.
Carmencita se sentó junto al cristal, con su abuela al lado y la mirada cargada de ilusión.
– ¿Puedo abrir el cristal, abuela?
En otras ocasiones, cuando la niña observaba el ir y venir de los viajeros veía algunos que, nada más sentarse, empujaban hacía atrás el cristal sacando el codo por la ventanilla. Ella quería hacerlo.
-Ahora no niña, que hace fresco y te resfrías con el aire. Un poco más tarde, a lo mejor. Ahora échate para atrás que nos vamos.
El bus, siguiendo las órdenes de Braulio, arranca con cierta dificultad soltando su bocanada de humo negro en la plaza con dirección a la calle céntrica. Atrás quedaría el pueblo, sus calles y sus gentes. Carmencita, ahora sí, se pegó al cristal, con las yemas de los dedos enganchadas en el marco de la ventanilla y bebiéndose todo lo que por sus ojos iba pasando.
El vehículo enfilaba la recta interminable que alejaba al pueblo. El sol daba de frente por lo que Braulio bajó de manera casi inmediata el parasol. La niña miraba en silencio los campos por la ventanilla.
–Que rápido va, abuela. Mira como pasan los árboles.
-Espera y verás. -La abuela, cuando el vehículo redujo la velocidad por se acercaban a unas curvas, se inclinó hacia la niña y de un tirón abrió la ventanilla. Una ráfaga de aire fresco se coló y se estampó de lleno en la cara de Carmencita. Felicidad, se podía leer en so rostro. El aire alborotaba su coleta. Ella, aferrada a la ventana miraba para un lado y otro. “ABUELA, ABUELA” -gritaba una y otra vez,- “MIRA, MIRA, SE ME VUELA EL VESTIDO”.
Carmencita disfrutaba del viaje; llevaba los ojos cerrados con la cara algo levantada cerca de la ventana……
Carmela volvió la cara hacia la niña. Carmencita disfrutaba del viaje; Llevaba los ojos cerrados con la cara algo levantada cerca de la ventana, dejando que el aire jugase con sus lazos, con su pelo y con su sonrisa. Esto la hizo sentir bien. El espíritu soñador de aquella niña la contagió.
Cuando el bus se detuvo en la estación fue cuando Carmencita volvió en sí. Estaba en silencio. Parece como si el vaivén del viaje la hubiese hipnotizado. Tanta emoción la tenía abrumada.
Un chirrido anunció la apertura de la puerta. La abuela, cogió a la niña de la mano.
-No te sueltes que esto no es el pueblo. Anda, ayúdame con la cesta. Queda con Dios, Braulio. Que tengas un buen día.
– Adiós Carmela. Dale recuerdos a tu hija. Y tú, Carmencita, cuando quieras viajar en primera clase, sólo tienes que decírselo a tu amigo Braulio, porque somos amigos, ¿verdad? La niña se sonrojó a ver como Braulio le echaba un guiño en gesto de complicidad. La niña asintió con la cabeza.
– Adiós, Braulio – dijo la niña-.
Entre el trajín de la plaza, Carmela buscaba a su hija. No estaba segura si podría venir a recibirlas pues tenía que terminar unas tareas en el hogar antes de salir. Echó una rápida mirada alrededor sin resultado. Demasiada gente.
– “CARMENCITA…..MADRE”. La voz de Matilde sonaba entre la gente – “MADRE” –. Ahora si pudo ver Carmela a su hija. Se le acercaba entre la gente. “CARMENCITAAA”. La madre, al llegar, se abrazó a su hija.
– ¡¡¡Pero que guapa estás!!!…, y ¡que alta! Dejo de verte dos días y das el estirón. ¡Y que vestido tan bonito…! Ainnsss mi niña… Dame un beso.
La niña hace caso a su madre. Aún sigue algo abrumada por toda la muchedumbre, por el viaje, por las sensaciones.
– Madre….. ¿como está? – Matilde se abraza a su madre. Prolonga de manera intencionada el abrazo. La falta de roce familiar le está haciendo mella aunque ella no lo dice.-
–Hija, deja que te vea. Está más delgada. ¿Es que no comes bien?.
La madre hizo una primera inspección ocular del estado de su hija. Es curioso como una madre es capaz de identificar de una tacada todas las carencias de una hija con sólo mirarla.
-Es el vestido, madre. Este color estiliza la figura y me hace más delgada.
Matilde lucía un vestido marrón caqui, abotonado desde abajo hasta bien pasado el pecho. Un cinturón ancho de un amarillo ceniza ceñía su cintura aportando una forzada esbeltez. Llevaba el pelo recogido con un moño tocado con unas horquillas plateadas que Doña Tula le había regalado junto con un pañuelo de estilo sobrio que lucía sobre sus hombros.
Estaba elegante, muy elegante. La madre, por un momento se sintió orgullosa de su hija aunque nunca veía con buenos ojos que los “señoricos” regalasen cosas a los empleados. Lo consideraba una especie de compra barata cuando la obligación de estos era más bien la de mantener con dignidad a las personas que trabajaban con ellos.
Madre e hija se cogieron del brazo. Carmencita iba cogida de la mano de su madre. Iban caminando por la calle mientras Matilde preguntaba por unas y otras del pueblo.
-Hija, me gustaría llegar al «Corazón de Jesús» a encenderle una vela.
– Claro que sí, madre. Está aquí al lado. Además nos pilla de paso. Cuando salgamos es muy posible que la procesión esté cerca de allí y podamos verla.
La salida de la zona de la estación disipó a la gente. Habían llegado de todos lados. Era muy típico llegar a la ciudad ese día. Por tradición todo el mundo estrenaba ropa. Dos fechas había marcadas en el calendario para tal fin. Una, el día del Señor y la otra, el día de Todos los Santos.
Llegaron al centro. Carmencita notó un olor que le resultaba familiar del pueblo. Olía como a hierba recién segada, olía a campo.
Miró al suelo. Por la avenida habían formado un tapiz a modo de manto con brezo recién cortado para el paso de la procesión por lo que estaba todo aromatizado con ese típico olor.
Llegaron a la puerta del Sagrado Corazón. Entraron. En la iglesia había gente de todos los pueblos. Carmela se acercó al lado derecho de la iglesia donde estaba el lampadario. Había muchas velas encendidas. Carmela aportó generosamente una moneda y con una cerilla encendió una vela. Cerrando los ojos, se santiguó.
Cogió a Carmencita de la mano y en silencio se fueron a un banco donde madre, hija y nieta se arrodillaron para la oración.
A poco de terminar, se levantaron y mirando al altísimo, se volvieron a persignar. Las tres salieron.
En la calle ya se notaba el estruendo de la procesión. Se quedaron en los escalones de la iglesia desde donde podrían verla sin problemas. Matilde cogió a Carmencita en brazos.
-Pero madre, ¿pero que le da a esta niña de comer? Como pesa, por Dios. Con este cuerpecillo que tiene y lo que engaña.
Unos caballos montados por unos caballeros vestidos como soldados de época abrían la comitiva. El sonido de los cascos de los animales pisando sobre los adoquines sobrecogieron a la niña.
Bajo palio pasaba el Arzobispo flanqueado por las autoridades, civiles y militares, todos vestidos de gala.
Una infinidad de niños ataviados de monaguillos lanzaban al aire pétalos de rosas mientras escoltaban a curas y párrocos. Carmencita los miró a todos. ¡Cómo le hubiese gustado que allí estuviese su amigo monaguillo del pueblo!.
El paso del Corpus Christi lucía esplendoroso engalanado con flores y velones. La madre y la abuela se santiguaron.
La banda de música tocaba marchas procesionales que aportaban solemnidad al momento.
Una vez habían pasado y, antes de que la muchedumbre empezase a dispersarse, Matilde invitó a su madre y a su hija ir a un parque cercano donde había unos bancos muy cómodos junto a un césped donde la niña podría tumbarse y jugar. Llevaba unos bocadillos que había hecho por la mañana y una fiambrera con una tortilla de patatas para comer. Allí podrían comer antes de ir a ver escaparates mientras hacían hora para ver la luces.
Carmela había hablado con Paco “el cosario” para retrasar un poco la partida al pueblo. Pero eso Carmencita no lo sabía lo que le aportaba cierta dosis de temor por si llegado el momento tuviesen que partir antes de anochece y quedarse sin verlas.
El parque era acogedor como había dicho Matilde. Se sentaron debajo de una mimbre, a la sombra. La niña tomó un bocadillo de chorizo. Se sentó en el césped para comérselo. La madre y la abuela, comían tortilla cortada en cuadrados que pinchaban con un palillo de dientes mientras, en voz baja, se ponían al día de sus cosas.
Una vez había saciado su hambre y reposado cristianamente el almuerzo, las tres abandonaron el parque. Irían por las calles comerciales, donde las tiendas, aunque cerradas, lucían sus mejores galas en los escaparates,
Se pararon delante de una tienda de novias. Les llamó la atención un modelo que Carmela calificó de atrevido.
-Santo Dios, ¿Dónde vamos a parar?
-Madre, los tiempos han cambiado. Aquí en la capital todo es muy diferente. Las cosas ya no son como antes.
-¿Que quieres que te diga, hija? Yo eso no lo veo bien. Es como ese escaparate que hemos visto con esos vestidos tan…tan…. ¿Qué tipo de mujer se va a poner eso?.
Estaba claro que la modernidad y los pensamientos de Carmela eran como un choque de trenes.
Se avecinaba el atardecer y, como quien no quiere la cosa, se acercaba la hora de la niña. Matilde miró a la madre y le hizo un gesto.
-Carmencita ¿quieres merendar churros?.
La madre tuvo que explicarle a la niña lo que era los churros. Tan bien se los pintó la madre que la niña no pudo resistirse a probarlos. Se los comería con chocolate muy caliente pero con mucho cuidado, no vaya ser que se manchase.
Llegaron a una pequeña plaza donde estaba la chocolatería donde, según rezaba en al entrada, hacían los mejores churros del mundo. Matilde pidió churros para la niña. La abuela solo probó uno y la madre de la niña no quiso.
– “QUEMAN”.
-Con cuidado, – dijo la madre-. Con cuidado que te quemas. Come despacio y ten cuidado de no derramarlo.
Poco a poco la niña terminó la merienda. La madre, con un pañuelo que sacó de su pecho, le limpió la boca, que la tenía llena de chocolate.
Matilde miró a su madre y le hizo un gesto de que la soltase. La abuela no estaba muy de acuerdo pero allí no había peligro. Era una calle ancha y peatonal.
Carmencita se vio sola. A pocos metros su madre y su abuela la miraban. Estaba anocheciendo. De los árboles colgaban algunas guirnaldas que la niña no advirtió. Unos arcos de bombillas cruzaban la calle de fachada a fachada.
En unos instantes se encenderían las luces y quería que su hija las viese con toda la intensidad que solo una niña puede ver.
De pronto se hizo el milagro. Un fogonazo inesperado irrumpió en la escena iluminando la calle. Todos los árboles, antes mustios de luz, brillaban ahora con infinidad de luces de colores. El cielo se iluminó como si fuesen estrellas, tan cerca que casi se podían tocar.
La madre y la abuela observaban a la niña que se tapó la boca con las dos manos de la emoción. Sus ojos estaban brillosos.
La sensación que la niña experimentó al verse bañada de tanta luz formando aquellas infinitas formas de colores era indescriptible. No podía contenerse, estaba sobrecogida. Era una sensación de felicidad y de miedo a lo desconocido. Lo había imaginado, sí, era cierto, pero la realidad superaba con creces a la ficción.
Cuando Carmencita quiso darse cuenta, ya viajaba en el coche de Paco “el cosario” camino del pueblo, abrazada a su abuela.
Su mente, su corazón y sus sentidos danzaban aún con aquella armonía de luces que parecían como caer del cielo.
Las luces danzaban sobre su ella, en un vaivén de colores, como si las meciese el viento. La niña movía la cabeza, como intentando seguir la danza muda de aquellas bombillas encendidas que simulaban a la felicidad.
Carmencita giró sobre sus pies, alzando las manos, como queriendo tocar aquellos colores que se asemejaban al arco iris que siempre aparecía en el campo después de las tardes de lluvia. Por un instante, la niña se olvidó de todo y se dejó llevar por la magia del momento, disfrutando de la belleza y la emoción que la rodeaban.
Las luces de la ciudad en un día de Corpus la habían dejado como sedada. Tanto, que no pudo advertir como se despidió de su madre en el momento de partir. Cuando Carmencita quiso darse cuenta, ya viajaba en el coche de Paco “el cosario” camino del pueblo, abrazada a su abuela. Era como despertar de un sueño fantástico que se desvanece lentamente dejando tras de sí una estela de emociones difíciles de asimilar. Con la cabeza sobre el pecho de su abuela, veía pasar la noche a través del cristal de la ventanilla. Oía el murmullo de los pasajeros aunque no le prestaba atención. Su mente, su corazón y sus sentidos danzaban aún con aquella armonía de luces que parecían como caer del cielo.
Carmencita no pudo más y cayó dormida. Dormida sobre el pecho de su abuela. Carmela pegó sus labios en la frente de la niña y así, con los ojos cerrados, permaneció un buen rato en silencio.